DE LOS HABSBURGO A HITLER
 Sobre la cuestión nacional en Europa
Sobre la cuestión nacional en Europa
Autor: Jorge Enea Spilimbergo
De la revista Izquierda Nacional N° 4 – marzo de 1967
En numerosas oportunidades hemos señalado la oposición entre el nacionalismo agresivo de los países imperialistas y el nacionalismo liberador de los países coloniales o semicoloniales que luchan por sacudir la dictadura del capital financiero y sus aliados. La cuestión no es académica. Nos permite, por ejemplo, desentrañar la falacia de aquellas tesis que deducen el carácter del peronismo de la ideología inicial de los conductores, más exactamente, de las simpatías pro-nazis de los coroneles junianos y del nacionalismo oligárquico que fue en ciento momento su equipo político civil. Sólo el respaldo de una gran burguesía industrial y financiera permitió a Hitler ensayar simultáneamente una política exterior agresiva y una política de terrorismo reaccionario contra el movimiento obrero y la pequeña burguesía democrática de Alemania, generando una demagogia chauvinista en beneficio del gran capital, con la perspectiva de “socializar” los resultados de la expansión extranjera. En la Argentina semicolonial, en cambio, los militares junianos encontraron una burguesía endeble y cobarde que huyó a refugiarse a la sombra de los poderes tradicionales: Braden y la Sociedad Rural. Para salvar los contenidos nacionales del movimiento fue preciso modificar sustancialmente su carácter, imprimiéndole un sello renovador y de masas, una aspiración profundamente social y democrática. La irrupción del proletariado en las jornadas de octubre dejó muy atrás los devaneos del nacionalismo aristocrático y fascistizante, cuya influencia ideológica, sin embargo, no dejó de gravitar desde dentro del movimiento como expresión de sus elementos burgueses, empeñados en frenar y controlar a los trabajadores en beneficio de la corrupta burguesía nacional.
Así, las ideologías, aún en la abstractez de sus planteos, no desempeñan un papel autónomo o neutral. Ellas encarnan intereses concretos de clase que también chocan dentro mismo del movimiento nacional, reflejando la lucha por el liderazgo, los fines y los medios. La burguesía procura que ese movimiento se limite a buscar mejores condiciones de regateo con el imperialismo y sus aliados, sin quebrantar el dominio de éstos y sin alterar las condiciones de la explotación capitalista. Necesita, por consiguiente, una doctrina de la inmovilidad de las estructuras sociales. La ideología del “desarrollismo”, por ejemplo, sirve a esas necesidades en cuanto funda la modernización sobre datos técnicos y financieros, omitiendo la esencia misma del problema, que reside en las relaciones de producción y de cambio, en las relaciones de poder entre las clases y en las formas de la propiedad. En cuanto a la trascripción del nazismo y del fascismo imperialista a nuestra realidad semicolonial, también subraya del modo más agresivo la voluntad de congelar la estructura económico-social interna, proclamando la conspiración demoníaca de las fuerzas del “caos” y la “desintegración” contra las cuales emprende una cruzada salvadora. La persistencia de estas corrientes dentro del peronismo debe interpretarse como un reaseguro burgués frente al movimiento obrero. El nacionalismo agresivo de la metrópolis imperialista es por esencia conservador, nace y se desarrolla para consolidar el poder interno de las clases dominantes, tanto cuando reprime al movimiento obrero como cuando asocia al “pueblo” a los beneficios de la política de expansión exterior. El nacionalismo revolucionario, por el contrario, siempre ha vinculado la lucha por sacudir el vasallaje extranjero con la lucha por destruir las estructuras del atraso interno, ya que éste aparece como la expresión concreta de aquél, como su resultado y también como su instrumento.
En lo que sigue, sobre la base de textos y documentación que no son nuevos, procuraremos caracterizar ciertos rasgos significativos del nacionalismo de Hitler y del Estado Nazi, para avanzar más allá de su clasificación general de nacionalismo imperialista y agresor. Cada paso en este avance nos revela hasta qué punto el proceso del nacional-socialismo revive y actualiza los elementos más reaccionarios y anacrónicos de la sociedad alemana, poniéndolos al servicio de las aventuras del gran capital. También veremos que ese nacionalismo supone una ruptura expresa, no sólo con el nacionalismo democrático-burgués de la Alemania del siglo XIX que luchaba por unificar y sacudir la tutela de Francia, Inglaterra y el Imperio Zarista, sino con la propia tradición del Estado de Prusia, es decir, con la forma reaccionaria aunque operante del viejo nacionalismo alemán, cuya figura suprema es Bismarck. Durante la segunda guerra, las ediciones oficiales soviéticas produjeron un florilegio bajo el título “Marx-Engels, contra el Prusianismo Reaccionario” a fin de alinear a los viejos maestros en una especie de “eterna” lucha, de lucha “inmemorial” contra las agresiones “pruso-hitlerianas”. Esta piadosa recolección de citas bíblicas hechas con el espíritu de los sermones dominicales respondía, claro está, a un sentimiento (siempre loable) de amor a la patria. Pero no podía ser más lamentable. Por un lado, desenterraba sin comentarios y los hacía servir como palabra santa, algunos de los más equivocados textos de Marx y de Engels sobre la cuestión alemana. Por el otro, bajo la autoridad de esos textos pretendía imponer una visión completamente anti-histórica del problema.
No insistiremos sobre un tema ya desarrollado en otra parte (1). Bástenos recordar que Marx y Engels corrigieron oportunamente su apreciación de la situación alemana luego de la victoria de Prusia sobre Austria en 1866, que decidió la unidad nacional de Alemania bajo la hegemonía de Prusia y con exclusión de Austria, según el proyecto bismarckiano de la Pequeña Alemania (la Kleine Deutschland, por oposición a la Grosse Deutschland que incluiría a Austria). Para Marx y Engels, todo lo que contribuyera a la aglutinación en escala nacional del proletariado era progresivo, y “Bismarck, a pesar de él, está haciendo un poco de nuestra tarea”. Digamos, de paso, que ese prusiano reaccionario que era Bismarck establece en ese mismo año de 1866 de la victoria sobre Austria, el sufragio universal para la Alemania unificada, anticipándose a los avances de Disraeli y Gladstone en Inglaterra, y haciendo de Alemania el primer país de Europa donde rigió permanentemente dicha institución. Hasta tal punto, aún en manos de la casta militar prusiana, la lucha por la unidad nacional alemana asumía un carácter necesariamente democrático insertándose como episodio final del gran ciclo europeo que se abre con la Revolución Francesa de 1789.
PRUSIA Y AUSTRIA
Para los fundadores del socialismo científico la prueba de fuerza de Sadowa creaba la evidencia, y no vacilaron en corregir con osadía sus interpretaciones de las dos décadas anteriores. El asunto giraba en torno a saber qué fuerzas reales producirían la unificación alemana. Marx y Engels sobrestimaban, incluso después de 1848, la capacidad y el sentido nacional de la burguesía alemana, cuya mayor concentración se encontraba en las provincias occidentales del Rin, profundamente influidas por las trasformaciones sociales que siguieron al paso de los ejércitos jacobinos y napoleónicos. Por el contrario, hasta último momento, entendían que el Estado prusiano obraba como instrumento y correa de trasmisión de la influencia zarista. El odio contra Rusia zarista era perfectamente justo. En plena marea revolucionaria de 1848, desde la “Nueva Gaceta del Rin” que dirigía desde Colonia, Marx proclamaba la necesidad de coronar la unidad revolucionaria de Alemania con la guerra contra la Rusia de los Zares, convertida en gendarme policial de Europa, en custodio armado de sus poderes feudales y legitimistas, en temprana aplicación de la doctrina que hoy se llama “de las fronteras ideológicas”. Esta apreciación no fue sino confirmada por los hechos cuando las tropas zaristas aplastaron – acudiendo en auxilio del emperador de Austria- la revolución democrática y nacional húngara de 1848-1849. Posteriormente, Marx y Engels denunciarán la “eslavofilia” que, como tantas otras “filias” raciales o religiosas, resultaría un instrumento imperial y antinacional, una maniobra del zarismo ruso para uncir a sus intereses a las pequeñas nacionalidades eslavas de la Europa oriental y balcánica, en perjuicio de Austria y de Turquía y con los ojos puestos en los nacionalismos húngaro, polaco y alemán. Pero discernían con indudable penetración dialéctica la importancia nucleadora de Serbia en los Balcanes, y señalaban que su desarrollo económico la desplazaba de la influencia zarista a una relación estrecha con los capitalismos occidentales. No hay nada semejante a una nación eslava – afirmaban-, pues ni lingüística, ni económica, ni territorial, ni históricamente los pueblos eslavos forman una comunidad real o potencial. En cuanto a los pequeños nacionalismos eslavos, con excepción de Polonia y de Serbia, están condenados a fundirse en unidades mayores o a convertirse en instrumentos de fuerzas reaccionarias que los utilizarían como cuña contra los reales movimientos nacionales con viabilidad histórica.
El punto central en lo que a Prusia concierne figura en un pasaje de Engels donde se equipara a Prusia con Austria, por el hecho común de extenderse ambas provincias o estados alemanes hacia territorios de otras nacionalidades que quedaban sujetas a una situación de subordinación y dependencia. Estos intereses extra nacionales, continuaba Engels, convertían a ambos Estados no obstante la nacionalidad germánica del pueblo dominante, en factores centrípetos y hostiles a la unidad nacional alemana. Si indagásemos en el por qué de esta dinámica descubriríamos que la nacionalidad germana dominante no es un todo homogéneo sino dividido en clases. Los titulares y beneficiarios más directos de la opresión nacional sobre los diversos pueblos sometidos eran la aristocracia de terratenientes germanos, feudales o semifeudales, y el Estado absolutista que en ellos se asentaba, los cuales, en virtud de carácter precapitalista de sus propiedades e ingresos, eran hostiles al desarrollo burgués interno y al desarrollo concomitante de la unidad y el Estado nacional, extrayendo además fuerzas para resistirlos de sus intereses en las regiones nacionalmente oprimidas.
Este análisis es teóricamente luminoso, y explica fenómenos de otro modo tan difíciles de comprender como la paradojal reivindicación de ciertas nacionalidades dominantes de “liberarse” de sus colonias, lo cual nada tiene que ver con la “descolonización” y el “neocolonialismo” contemporáneos. Nos referimos, en cambio, al programa de Kemal Ataturk en la Turquía posterior a la primera guerra, que consistió precisamente en librar a la nación turca de su condición de dominadora sobre Arabia y los Balcanes, porque así quebrantaba el poder de los terratenientes y burócratas turcos, del sultán y de la casta religiosa, que cerraban el paso a la modernización interna de Turquía. Este es el significado profundo de la sentencia recogida por Marx y que nos parece haberse pronunciado por un diputado americano de las Cortes españolas constituyentes de Cádiz, “un pueblo que oprime a otro no merece ser libre”.
Pero el error de Engels sobrevenía al apreciar los hechos, ya que en la segunda mitad del siglo XIX Prusia había dejado de ser la vieja marca o frontera militar del Este (como Austria, según el propio nombre lo recuerda, lo fuera del Sur, en el camino del Danubio, los Cárpatos y los Balcanes) para dar paso a un desarrollo industrial y capitalista interno y a una tecnificación de su agricultura, que acentuaron las tendencias convergentes y nacionales de su política, y la despegaron de la vieja tutela zarista. Este cambio, consumado por la propia clase dominante, fue percibido con agudeza por los verdaderos fundadores del movimiento socialista en Alemania, Lassalle y su discípulo Schweitzer, quien, al decir del ilustre biógrafo de Marx, teórico de la izquierda socialdemocrática y uno de los animadores del Spartakusbund de Rosa de Luxemburgo y Liebknecht , Franz Mehring, acertaban contra los maestros del socialismo científico en su apreciación sobre Alemania.
Allí donde Engels, en vísperas de Sadowa, aún veía la mano del Zar moviéndose contra Austria y Francia tras la figura del canciller prusiano, debía verse la decisión histórica e imbuida del más profundo sentido estratégico y político, de amputar al Austria de la unificación alemana, es decir, de prescindir de aquella provincia germana cuyas clases dominantes, estrechamente ligadas a la expansión territorial sobre nacionalidades oprimidas (2); imbuidas de privilegios feudales; comprometidas en combinaciones dinásticas; empeñadas en interferir contra irresistibles procesos nacionales aún fuera de sus fronteras, como el italiano; y fuertemente aliadas a un Papado en lucha contra los movimientos democráticos y nacionales, no podían sino resistir la unidad nacional alemana, o convertirla en una caricatura.
A esa caricatura tendía el proyecto de la Gran Alemania alimentado por Austria, cuyo sentido no era otro que el de suplantar la fusión de los elementos nacionales por el acuerdo entre los príncipes germánicos, para hacerlos servir a la política europea de la monarquía imperial austriaca en su zona de dominación, convirtiendo a Alemania en la reserva estratégica del Imperio y asfixiando su desenvolvimiento bajo el peso de los sectores más retardatarios y anacrónicos. La amputación de Austria equivalía, por consiguiente, a una verdadera revolución social, ya que excluía al eje hacia el cual confluían naturalmente todos aquellos sectores, y la derrota militar de Austria significó, primordialmente, la derrota de esos mismos sectores dentro de la Pequeña Alemania.
EL ESTADO NACIONAL DE LA BURGUESIA Y EL IMPERIO ECONOMICO-FEUDAL
No está de más recordar que en esta contraposición se enfrentaban las dos estructuras políticas sucesivas del desarrollo europeo, el Estado Nacional moderno y el Imperio Multinacional de raíz medieval, y que estas formas correspondían a dos niveles económico- sociales de desenvolvimiento y a dos modos sustancialmente distintos de cohesión comunitaria. La cohesión lograda por el Estado Nacional era cualitativamente superior en cuanto se asentaba en un proceso incesante y molecular de relaciones, el de la libre circulación de mercancías dentro de un espacio histórico, lingüístico y territorial aglutinado, vale decir, el mercado nacional. Este régimen supone avances sustanciales en la división del trabajo entre la cuidad y el campo, una diferenciación acentuada de los oficios y las manufacturas, la disolución de las relaciones de dependencia personal, el libre movimiento de los trabajadores y de las mercancías, la acumulación de capitales y el avance técnico industrial que posibiliten y hagan necesaria la producción en gran escala más allá de los estrechos mercados regionales. Supone, en otros términos, el desarrollo de la economía capitalista y de la clase burguesa que es su portadora.
La estructura del imperio multinacional, por el contrario, extiende más allá del área nacional y lingüística el poder político de la nacionalidad dominante porque con ello sólo incorpora nuevas regiones tributarias al Estado imperial, al par que sustituye total o parcialmente a la aristocracia terrateniente nativa por terratenientes de la nacionalidad dominante, sin afectar la estructura misma de la producción y del cambio, que permanece asentada en la explotación del sobre-trabajo campesino y en el predominio de formas locales o regionales, en buena parte consuntivas, de circulación. A su vez, la aristocracia de la nacionalidad dominante, aunque asegure para ella privilegios incluso comerciales, no se interesa en el propio mercado interno nacional ni busca protegerlo mediante fronteras político-aduaneras, porque el origen de sus ingresos no está en la reproducción y acumulación de capitales. Como la incorporación de un área a tal o cual soberanía imperial no alteraba las condiciones del trabajo y las relaciones de producción, estos cambios eran relativamente indiferentes a las poblaciones locales. La unidad imperial asumía así un carácter mecánico, superficial y extenso, una articulación débil, un alto grado de descentralización y delegación práctica, un acusado despotismo dinástico de las formas políticas, y una elevada fluctuación territorial, resultante de la confrontación de fuerzas con otros imperios y con los nuevos Estados nacionales. En cuanto a su ideología, aún cuando cultivase el chauvinismo de la nacionalidad dominante, era “ecuménica”, pues debía articular a una aristocracia multinacional expandida sobre una pluralidad heterogénea, y como no existían límites prefijados interiormente a la expansión y como la envergadura de poder no provenía de su asentamiento cualitativo sino de su masa, todos estos imperios fueron, por vocación “mundiales”, ya que sólo se detenían donde la distancia, los accidentes geográficos, la fortuna y el talento militar, o la superioridad técnica y social daban más poder a las armas enemigas. El imperio austriaco era la última etapa del viejo imperio Romano-germánico que continuara la ilusión carolingia de restablecer la unidad imperial romana como forma política de la cristiandad europeo-occidental. Cuatro siglos antes de caer derrotado bajo el nacionalismo alemán de Bismarck, el imperio de los Habsbusgo había ensayado inútilmente aplastar el poder de la monarquía nacional francesa, cuyo territorio rodeaba con sus posesiones del Danubio, los principados germánicos, los Países Bajos, Flandes, Italia y España.
Pero la empresa imperial de Carlos V y sus sucesores enfrentaba a un inarticulado mosaico gigantesco con la cohesión profunda del comparativamente insignificante Estado nacional francés, y su resultado no fue otro que la victoria de Francia, la independencia de Holanda a consecuencia de la primera revolución democrático-burguesa de la historia europea, la balcanización alemana, la hegemonía inglesa y la frustración del desarrollo nacional español, ya que España, por la merced de ese sombrío imbécil que ni su idioma conocía, sacrificó todas sus fuerzas al delirio imposible y antihistórico del Imperio católico europeo. Pero con ello, no sólo derrochaba hasta el agotamiento sus caudales, sino que cegaba, además, las fuentes de su desarrollo interno, ya que la política de expansión europea sólo podía reflejar y fortalecer al demorado feudalismo español, y sólo pudo intentarse porque previamente la monarquía había logrado prescindir, hacerse independiente, del apoyo económico de las fuerzas burguesas, a las que terminaría por aplastar económica y políticamente.
EL ESTADO NACIONAL DE LAS BURGUESÍAS IMPERIALISTAS
Cuando los Estados nacionales más evolucionados en su desarrollo capitalista se proyectan a partir de las últimas décadas del siglo XIX hacia esa nueva forma de dominación mundial que es el imperialismo, la economía burguesa, que había encontrado en el Estado nacional la estructura política más adecuada a sus necesidades, lejos de renunciar a las viejas fronteras, las refuerza y eriza de protecciones económicas y militares. Es que aún en su etapa imperialista el poder de cada burguesía se origina en la posesión y condiciones de su propio mercado interno, y los órganos de la expansión, las necesidades que la producen, las leyes que la rigen, se encuentran en ese mercado, son las grandes corporaciones – trust y cartels- de la industria y las finanzas, orientando sus tentáculos a la búsqueda de altas tasas de ganancias mediante la exportación de capitales en préstamo o inversión directa. De este modo, sin necesidad de ejércitos (aunque sin renunciar a ellos) el capital monopolista penetra en estructuras económicas exteriores, no necesariamente “subdesarrolladas”, ni tampoco, necesariamente, desde grandes potencias, pues no lo son Suecia, Suiza, Bélgica u Holanda, países imperialistas, sin embargo. Potencia viviente, relación social concreta, el capital forma por sí mismo la malla de su dominación, alista a sus órdenes a sus cipayos coloniales, controla las palancas internas y presiona con su dominio exterior de los mercados de capitales y de mercancías, de la circulación física e intelectual, de la influencia diplomática y de los instrumentos militares. Y aunque el mecanismo de las sociedades anónimas, que presta al capital financiero su “modus operandi”, permite su internacionalización incluso como comunidad de inversores de distinto origen nacional, no produce en modo alguno la desnacionalización sino todo lo contrario, una recrudescencia de rivalidades y antagonismos feroces que no parecen haber disminuido después de la II Guerra por la hegemonía de los Estados Unidos sobre los otros focos metropolitanos. En esta lucha los distintos grupos capitalistas nacidos en el coto de un mismo mercado interno se aferran a su respectivo Estado nacional para obtener de él una política protectora, una representación eficiente, mejores condiciones generales para el conjunto de la clase burguesa. De esta suerte, al internacionalizarse el capital, no se desvanece, se exacerba, la atadura nacionalista de cada burguesía metropolitana; pero nace un nacionalismo de nuevo tipo, rapaz, expansivo y opresor, que es el nacionalismo imperialista. Su fuente más inmediata de poder político es el capital mismo, lo cual explica la compatibilidad de su dominación con la renuncia a las posesiones coloniales, el “neo-colonialismo” de nuestros días.
LAS NACIONES “PROLETARIAS”
Estos antecedentes los reputamos necesarios para ubicar la política exterior del nacional-socialismo alemán, la cual suma a su genérico carácter opresivo particularidades nacidas de la situación de intensa crisis por la que atraviesa la Alemania del tratado de Versalles. Todo fenómeno de crisis imperialista perece acompañarse en el plano interno de procesos de involución, del resurgimiento de viejas contradicciones y antagonismos que parecían absorbidos y superados en el período ascendente del capitalismo y del mercado nacional. Estos vestigios se revitalizan y se imbuyen de actualidad al ser manipulados por las clases dominantes. Son fenómenos propios de un mercado sometido a crecientes tensiones, aunque (como en el caso norteamericano, y con referencia a la cuestión negra) exteriormente permanezca expansivo. A este fenómeno no escapa el nacionalismo agresivo del Estado nacional-socialista, que en toda una serie de aspectos aparece como reviviendo antiguas ideas imperiales precapitalistas con las formas de dominación que les eran peculiares.
Antes de mencionar estos puntos, sin embargo, descartamos aquel aspecto “reivindicativo” a través del cual el nacionalismo hitleriano parece identificarse formalmente con el nacionalismo de los países oprimidos. Es cierto que el bando imperialista vencedor en la primera guerra mundial había dictado sus condiciones draconianas al bando vencido, condiciones obviamente imperialistas, injustas, que gravitaban despiadadamente sobre el pueblo alemán. Pero la plataforma nacional-socialista se limitaba a procurar una inversión de aquella situación, en beneficio de las miras imperialistas de la burguesía alemana. La propia teoría sobre la que Hitler vuelve una y otra vez de las “naciones proletarias”, aunque a primera vista pueda resultar una feliz expresión figurada que dramatiza el antagonismo entre el puñado de metrópolis y lo que hoy llamamos “tercer mundo”, estaba lejos de responder a esas miras. El mundo colonial y semicolonial no es en esta fórmula el mundo de las naciones proletarias sino la cosa, el patrimonio, de las naciones poseedoras, que excluyen de esa “propiedad” a los parientes pobres como la Alemania de Versalles. La reivindicación consistía en acceder a un nuevo reparto del mundo que contemplase las “aspiraciones” del imperialismo alemán.
HITLER ANIQUILA A SUS “IZQUIERDISTAS”
Este norte define de antemano el destino de las confusas tentativas del “ala izquierda” nacional-socialista por operar transformaciones internas que llegaban a la expropiación del gran capital y la gran propiedad terrateniente. Tales pugnas, que preceden a la ocupación del poder por los nacional-socialistas a principios de 1933 y se prolongan durante casi un año y medio, fueron estigmatizadas por el vicecanciller Von Papen (representante de Hindenburg y las fuerzas conservadoras en la coalición inicial) como tentativa de “aplicar el programa del marxismo” después de haber realizado una “revolución antimarxista”. Pero Hitler no se despistaba por la demagogia social de su movimiento, el cual explotaba todos los resortes de la desesperación de la pequeña burguesía en las condiciones irrespirables de la Alemania del 30. Su acción práctica no se aparta un ápice de los lineamientos formulados en el discurso ante los magnates del Club Industrial de Düsseldorf, la capital de acero, el 27 de enero de 1932: Partiendo del supuesto de que la propiedad privada sólo se justifica sobre la base de que las realizaciones económicas de los hombres son desiguales “resulta absurdo –dice– erigir la vida económica sobre ideas de realización, de valor de la personalidad y de autoridad de la personalidad, mientras negamos esa autoridad en la esfera política y ponemos en su lugar la ley del mayor número, la democracia… En la esfera económica, el comunismo es análogo a la democracia en la esfera política”. La elaborada explotación del pánico a la expropiación podría parecer demagogia si no resultase que Hitler ciñó sus actos de gobierno a sus palabras, en las cuales la adhesión a la propiedad empresaria va tan lejos como para deducir de esta última la condena de la democracia política.
La pugna con el ala izquierda se resolvió de un modo francamente expeditivo con el asesinato en masa de Roehm, Gregor Strasser y los restantes líderes el 30 de junio-1° de julio de 1934, hecho saludado, como es natural, por el ejército, por Hindenburg y por los grandes industriales. Ya Schacht, de las filas de estos últimos, asumía las riendas de la conducción económica. Otra cosa, según Hitler, habría significado instaurar la incompetencia y la anarquía. Con este argumento pragmático zanjaba el problema de la reforma económico social. En adelante, el “socialismo” de Hitler se limitaría a montar las estructuras de una economía de guerra, lo que supone, necesariamente, reglamentar con cierta severidad la vida económica. Pero, en cuanto se observaran los ritmos prefijados para el crecimiento de los suministros bélicos, Hitler se desentendía de las cuestiones económicas, y dejaba hacer a sus colaboradores en un grado hasta increíble de autonomía y prevaricación. Esta negligencia de las cuestiones “prácticas” corresponde, no a un “temperamento” sino a una actitud inequívoca hacia cuanto significase reforma económico-social.
El problema inmediato acuciante al capturar el poder era la desocupación, que rondaba en los 6 millones de trabajadores. La economía de guerra bastó para resolver el problema, pues en sólo dos años bajó a 2 millones la cifra de parados. En los cálculos de Hitler esta situación no podía mantenerse más allá de los años 1943-1945, que por eso él fijaba, en 1937, como fecha última para desatar la guerra. Más allá, se trataba de “socializar” el lucro de la aventura bélica, o sea, de asociar con ventajas a todas las clases de la nación imperial. En el pináculo de sus éxitos militares, a los pocos meses de la batalla de Francia, cuando ya se preparaba para invadir la Unión Soviética, Hitler pronuncia un discurso ante los trabajadores de la fábrica berlinesa de armamentos Rheinmetall-Borsig (10 de diciembre de 1940). Allí recurre al contraste entre las “plutocracias” aliadas y la Alemania Nacional-socialista, donde el trabajo, no el dinero, es “el valor supremo”. “Cuando hayamos ganado la guerra –dice– no la habrán ganado unos pocos industriales o millonarios… Entonces mostraremos al mundo, por primera vez, quién es el verdadero amo, si el capitalismo o el trabajo”.
LA DURA LECCIÓN DE VIENA
La concepción expansiva del nacional-socialismo hitleriano sería difícil de explicar sin recurrir a los propios orígenes de Hitler, a su origen austriaco y primordialmente, a sus experiencias de juventud en la cuidad de Viena. Con ello no nos libramos a una interpretación psicologista del proceso histórico, pues estas peculiaridades adquieren relevancia en la medida en que son asumidas y seleccionadas por las grandes fuerzas actuantes.
Hitler pasa en Viena el período que transcurre entre 1909 y 1913. “Los años más duros de mi vida” dirá más tarde en “Mi Lucha”. “Uno vagabundea, tiene hambre, Suele empeñar o vender sus últimas cosas. La ropa empieza a raerse. Con la creciente pobreza de la apariencia exterior descendemos a un nivel social más bajo”. Este joven sin parientes ni dinero que fluctúa en el límite entre la clase media ínfima y el “lumpen-proletariat”, traído y llevado por el destino adverso en la inmensa capital de dos millones de almas hacia la que afluyen trabajadores y buscavidas de todas las nacionalidades del imperio, no habla por experiencia ajena cuando dice: “Aquellos entre quienes pasé mis años juveniles pertenecían a la clase pequeño-burguesa… la zanja que separa esta clase, de ningún modo acomodada, de la clase de los trabajadores manuales, suele ser más profunda que lo que la gente cree. La causa de esta división, que casi habría que llamar enemistad, reside en el miedo que domina a un grupo social cuando acaba de elevarse apenas por sobre el nivel de los trabajadores manuales. Miedo a retroceder hasta la antigua condición o, por lo menos, a quedar clasificados junto a los trabajadores”.
De ahí surge un manojo de reacciones primarias comenzando por el antimarxismo o antisocialismo frenéticos, en la medida en que el movimiento político y sindical de la clase trabajadora aparece fincando en su propia condición proletaria el proyecto de liberación: el proletariado se liberará como clase y, al hacerlo, liberará a la sociedad en su conjunto de la maldición del capitalista. Pero el pequeño burgués desesperado por su hundimiento social rechaza esta identificación que le propone el movimiento político de la clase trabajadora, sin poder aceptar, empero, las condiciones sociales insoportables en que se debate. Como su inconformismo no puede canalizarse objetivamente, por un lado, recurre a explicaciones mágicas del mal; por el otro, recompone su vigencia, pues sólo quiere eludir sus efectos sobre él, pero desea sus ventajas, se identifica con su régimen.
EL “PUEBLO CLASE” Y LA DESCOMPOSICIÓN MEDIEVAL
En Viena, dirá en “Mi Lucha”, “descubrí las relaciones entre esa enseñanza destructiva (la del Partido Social-Demócrata) y el carácter específico de un pueblo que hasta ese entonces había sido casi desconocido para mí. El conocimiento de los judíos es la única llave para conocer la naturaleza íntima y los verdaderos fines de la Social-Democracia… La doctrina judía del marxismo repudia el principio aristocrático de la naturaleza y lo sustituye, lo mismo que el eterno principio de la fuerza y la energía, por el de la masa numérica y su peso mortal”. Pero la relación judío-marxismo es sólo un aspecto de una “verdad” más amplia: “El judío (dirá en 1922, en Munich) es el fermento de descomposición de los pueblos”. Y en Nürenberg , once años después: “Fueron los arios quienes establecieron los cimientos y levantaron los muros de cada gran estructura de la cultura humana”. Ahora bien, “al revés que los arios, (el judío) es incapaz de fundar un Estado e incapaz de nada creador. Sólo puede imitar o robar, o destruir con envidia” (Munich).
He aquí, pues, al responsable universal, estrictamente mágico, de la crisis, su método es la “descomposición”, sus mil rostros, el marxismo, la democracia, el internacionalismo, la prostitución, el arte moderno, etc. ¿Qué experiencia vivencial revelaba esta ideología? La de la disgregación real del imperio austrohúngaro, que es su historia desde 1866 hasta la primera guerra, y que esta última actualiza sin originarla. Ya Abraham Leon, muerto a los 14 años en un campo de concentración alemán después de haber sido secretario del valiente partido trotskista belga clandestino, explicó genialmente el auge del antisemitismo en el Oriente europeo a partir de la decadencia de los Estados multinacionales y semifeudales, y de su inserción en ellos de la comunidad judía como pueblo-clase precapitalista. Señaló que en Occidente europeo, el ascenso burgués asimiló al pueblo judío, suprimió sus bases seculares de existencia económica y lo integró a la comunidad nacional (3). Pero las condiciones medievales se reprodujeron entonces en el proceso demorado del Oriente europeo, con la particularidad de que este último no desembocó en un posterior desarrollo capitalista sino en fenómenos de estancamiento y de disgregación. La estratificación de clases coincidente con una estratificación de nacionalidades sobre un mismo territorio es característica de las estructuras pre-capitalistas. En muchas regiones de la Europa Central (Bohemia-Moravia, por ejemplo) la burguesía era alemana y el campesinado eslavo. En esta estratificación el pueblo judío cumplía las funciones de clase comerciante y usurera, según la ley del comercio pre-capitalista que, al decir de Marx, opera en “los intersticios” de la sociedad antigua. El mismo Marx refiriéndose a la usura, señala su papel disgregador de la antigua economía. Pero este papel no es sino el efecto de la decadencia de tales estructuras, de su falta de horizonte histórico. Quienes se revuelven contra ellas, sin renegar de ellas, buscan la explicación mágica en los efectos y aún en las reacciones: los judíos, los sindicatos. Trasplantando este antisemitismo a la Alemania de Versalles y de la crisis del 30, “el judío” atrae sobre su cabeza el odio del pequeño burgués desesperado que no se decide a buscar el gran capital con la mirada.
EL “GERMANO POBRE” Y LAS NACIONALIDADES DEL IMPERIO
Pero los fenómenos de la descomposición no se reflejaban únicamente a través de “el judío”, sino en el conflicto generalizado del “germano pobre” con las nacionalidades oprimidas que pululaban en la babel Vienesa. “Esa mezcolanza de checos, polacos, húngaros, rutenos, serbios y croatas, y siempre aquel bacilo que es el solvente de la sociedad humana, el judío, aquí, allá y en todas partes, ese espectáculo me resultaba completamente repugnante. Cuando más vivía en aquella ciudad más aumentaba mi odio por esa promiscuidad de pueblos extranjeros que habían comenzado a agitarse en el gran suelo nutricio de la cultura alemana”.
Si el pequeño burgués se aterroriza ante la idea de quedar nivelado con el obrero manual, el germano pobre siente pánico al verse en los umbrales donde se debaten las razas “inferiores”, y en uno y otro caso su reacción, espejo de su mala conciencia, es violentamente agresiva y subraya hasta el paroxismo las diferencias. Paso a paso, para salvar la unidad del Imperio, la monarquía había tenido que otorgar concesiones a las nacionalidades sometidas. La minoría germana se debatía furiosamente contra esos avances. Es simbólico que el primer partido “nacional-socialista” se funde, no en Alemania, sino en la ciudad morava de Iglau, en 1913, y en 1918 adopte, junto con la swástica, el nombre de Partido Obrero Nacional Socialista Alemán. El pangermanismo exacerbado, con tendencia a desligarse de toda determinación territorial y a expandirse por toda el área de las minorías sin perjuicio de abarcar nuevas áreas de colonización y población, es peculiar de la Alemania austriaca, es decir de la nacionalidad dominante sobre un imperio multinacional en disgregación. El proyecto hitleriano puede definirse como la reconstrucción en escala alemana y con alcance europeo de la estructura del Imperio austriaco, con los medios de la gran industria monopolista alemana y sin las “debilidades” de los Habsburgos ante los pueblos sometidos.
Los elementos de este proyecto germinan en el joven Hitler de los días de Viena, para definirse después del armisticio. Pero no se trata de una “aventura del pensamiento” sino de una situación intensamente vital. La “agresión” contra el “status” del pequeño-burgués austroalemán desclasado, tiene un carácter brutal y dramático, ya sea que provenga de los trabajadores como de los miembros de las nacionalidades oprimidas, o de una combinación de ambos, ya que asume la forma de una despiadada competencia de oportunidades en los escalones últimos, y de una convivencia no deseada, acusadora y amenazante. Al rechazar violentamente el camino que conduce a reconocer la posición y los intereses reales de su estado, a superar la atadura a vacíos privilegios nacionales y de clase, el pequeño burgués depauperado reacciona subrayando histéricamente las diferencias, y se revuelve contra todas las tentativas que persigan su abolición, el socialismo, la democracia, la fraternidad entre los pueblos. Como un reflejo de esta lucha sórdida y desesperada, Hitler definirá constantemente su idea del mundo como la de un gran escenario donde imperan la “lucha por la vida”, la “supervivencia del más apto”, la “supremacía del fuerte”, motores de la existencia universal. Celebrando en abril de 1938 la anexión de Austria, afirma enfáticamente: ”El hombre ha conquistado su grandeza gracias a la lucha… Todas sus realizaciones se debieron a su originalidad más su brutalidad… La vida entera se resume en tres tesis: la lucha es la madre de todas las cosas; la virtud reside en la sangre; la jefatura es primaria y decisiva”. No pensaba de otro modo cuando aún era un modesto agitador bávaro, en la Munich de 1923: “Toda la obra de la Naturaleza consiste en una poderosa lucha entre la fuerza y la debilidad… Los Estados que violan esta ley están condenados a la decadencia”. Como alguien ha dicho, es la filosofía del albergue nocturno, de las “camas desde un peso”.
LA TEORIA DEL ESPACIO VITAL Y DE LA CONQUISTA DE RUSIA
Esta “filosofía” alienta en el proyecto de expansión alemana puesto en marcha por el nacionalsocialismo, y ya anunciado en los tempranos días de “Mi Lucha”, obra comenzada a escribir durante los meses de prisión que siguieron al putsch de Munich de octubre de 1923. ¿Qué caminos se le abren a la Alemania derrotada en la guerra y sometida a la paz de Versalles?, se pregunta entonces. Se le abren cuatro caminos. El primero consiste en limitar su población; el segundo es la “colonización interna”, el empleo más intensivo de su actual territorio. Uno y otro son inaceptables pues suponen renunciar a la lucha, “es decir”, a la vida. El tercer camino es el de la expansión comercial y colonial, según el modelo británico. Este camino también debe ser desechado: como lo revela la experiencia del Kaiser, conduce al choque con Inglaterra y no se amolda al temperamento germano. Pero hay un cuarto camino, la apertura de un “Lebensraum”, un espacio vital, hacia el Este: “tierra y territorio para alimentar a nuestro pueblo e instalar a nuestra población excedente”. Esta visión malthusiana del problema de la población no se diferencia en mucho de las modernas teorías de los demógrafos y economistas del imperialismo yanqui sobre el control de la natalidad, aunque estos últimos resuelven la materia con la recomendación de renunciar… a la lucha. La singularidad de la visión hitleriana residía en propugnar para un país imperialista derrotado el camino precapitalista de la expansión territorial en el área metropolitana. De esta manera, dicho sea de paso, el contenido rapaz de la política de expansión se hace visible y sensible, al asumir un carácter corpóreamente personal. La dirección del ensanche territorial no ofrecía la menor dura: Rusia. La conquista de Rusia fue, desde Munich a Stalingrado, la idea cardinal de Hitler y el nacional-socialismo alemán.
“Y así, conscientemente, nosotros, nacional-socialistas, trazamos una línea bajo la tendencia de nuestra política exterior de anteguerra. Comenzamos por donde habíamos roto seiscientos años atrás. Ponemos punto final a la interminable marcha hacia el sur y el oeste de Europa. Volvemos la vista hacia las tierras del Este. Rompemos con la política colonial y comercial de preguerra y pasamos a la política territorial del futuro. Pero cuando hablamos de nuevo territorio en la Europa de hoy, debemos pensar principalmente en Rusia y en sus Estados vasallos periféricos. Parece que el destino mismo nos estuviera señalando ese camino… El colosal imperio del Este está maduro para la disolución y el fin de la dominación judía en Rusia también será el fin del Estado ruso”.
El 9 de octubre de 1939, a pocos días de consumada la invasión y conquista de Polonia, Hitler dirige una comunicación confidencial a los mandos militares definiendo de este modo los fines de la guerra: “La guerra alemana se propone un ajuste militar y definitivo con el Oeste, vale decir, la destrucción del poder y la capacidad de las potencias occidentales, a fin de que nunca más puedan oponerse a la consolidación del Estado y a la ulterior expansión del pueblo alemán en Europa” (subrayado nuestro). El choque con Inglaterra y Francia asumía así un mero carácter instrumental. Las potencias occidentales habían vuelto inevitable la guerra de Alemania contra ellas por su obstinación en aferrarse a la política de “equilibrio europeo”, impidiendo la “expansión del pueblo alemán en Europa”. En cuanto al sentido de esa expansión, las ideas de Hitler no se habían modificado en lo más mínimo, contra lo que pudiese surgir el pacto nazi-soviético en vigencia y los acuerdos económicos y repartos territoriales involucrados. El 23 de mayo de 1939, candente ya la crisis con Polonia, Hitler reúne a la plana mayor política y militar en su despacho de la Chancillería del Reich para exponerle largamente sus objetivos generales. Una vez más desecha la expansión mercantil y colonial, es decir, la forma típica del desenvolvimiento imperialista, en aras del Lebensraum al Este. Este objetivo torna inevitable la guerra, que deberá librarse en las condiciones más favorables posibles. “Danzig no es el objeto de nuestras actividades”, dice refiriéndose al “casus belli” manejado. “La cuestión es expandir nuestro espacio vital en el Este, asegurarnos el abastecimiento de artículos alimenticios y resolver la cuestión báltica”.
LAS MINORIAS ALEMANAS
En este desarrollo las reivindicaciones “nacionales” obraban como mero punto de partida o como pretexto que encubrían los fines reales. La abolición de las fronteras del Tratado de Versalles permitía plantear el conflicto con Polonia por Danzig y el corredor polaco, así como, eventualmente reivindicar a Alsacia y Lorena contra Francia. La anexión de Austria completaba, es cierto, la unidad nacional alemana; pero en el contexto de la política global significaba la puerta de acceso a los Balcanes y a Checoslovaquia. En relación a esta última, Hitler manejó desenfrenadamente la situación de las minorías alemanas enclavadas en el cuadrilátero Bohemo-Moravo. Para Hitler, no se trataba únicamente de abolir las consecuencias de Versalles sino, además las de Sadowa. El Anchluss austriaco y el manejo de la cuestión de las minorías entraban dentro de esa perspectiva. Las posibilidades eran ilimitadas por la naturaleza de la expansión germánica hacia Oriente, desde los tiempos de la Orden Teutónica. Esta expansión había asumido las varias características de la ocupación territorial, del sojuzgamiento y de la penetración. Ya hemos hablado del carácter alemán de la burguesía en muchas ciudades checas durante la baja Edad Media. La frontera lingüística con Bohemia Moravia no existía como línea continua y siempre había decidido el desmarque orográfico. Pero al plantear la cuestión de las minorías germánicas en los Sudeten (conducidas y exacerbadas por los partidos nazis locales) Hitler no se proponía llevar la frontera política hasta el deslinde de la frontera nacional sino crear el requisito para la anexión lisa y llana de Checoslovaquia. El 5 de noviembre de 1937, en una reunión en la Cancillería que es el antecedente de la de mayo de 1938, Hitler expone la inevitabilidad de la guerra, y fija como primeros objetivos a Austria y Checoslovaquia. El tratado de Munich le libra una zona fronteriza que satisface con creces cualquier demanda “nacional” alemana; pero de lo ficticio del trazado habla el hecho de que 800 mil checos quedaron dentro del territorio alemán y 150 mil alemanes, dentro del territorio checo. La importancia práctica del asunto residía, sin embargo en el hecho de que fortificaciones fronterizas checas (que desvelaban al Estado Mayor alemán) quedaban ahora dentro del territorio de Alemania, y desarticulado el sistema ferroviario checo, con lo que el segundo paso, la anexión total, se convertía en un mero formulismo. Hitler precipitó los acontecimientos imponiendo a la asamblea parlamentaria local de Eslovenia la declaración de la “Independencia” respecto a Praga y el pedido de protectorado alemán, bajo amenaza, en caso contrario de invadir directamente. Vista la “disolución” de la unidad de Checoslovaquia, el gobierno británico se consideró exento de su compromiso de garantir la independencia de aquel país. En mérito a lo cual, Hitler obligó al presidente checo a “poner la suerte del país en manos del Führer” (13-14 de marzo de 1939). Dos días más tarde, desde Praga embanderada de swásticas, Hitler afirmaba: “Durante un milenio, los territorios de Bohemia y Moravia pertenecieron al Lebensraum del pueblo alemán”. Esta era la verdad bajo el pretexto reivindicativo de los Sudeten. Los miembros de la minoría eran completamente conscientes de la realidad cuando, celebrando el Anschluss austriaco con manifestaciones en masa, desfilaron en varias ciudades checas al grito de “Ein Volk, ein Reich, ein Führer”: “Un pueblo, un imperio, un conductor”. Cuatrocientos años antes, un poeta español había entonado algo parecido pensando en Carlos I de España y V de Alemania: “Un monarca, un Imperio y una Espada”(4). Cierto que el Monarca (la idea de la unidad política de la Cristiandad europeo-occidental) se había transformado en el “Volk”; pero éste resultaba una entelequia difícilmente reconocible por ningún rasgo nacional, un nuevo principio ecuménico sobre el cual se asentaría la unificación nacional-socialista de Europa.
EL INTERNACIONALISMO RACISTA CONTRA LA COMUNIDAD NACIONAL
Siguiendo inconscientemente el internacionalismo de la vieja nobleza tradicional, la nueva aristocracia “racialmente pura” se disponía a implantar su dominio sobre Europa. A principios de la década del 30 en sus conversaciones con Rauschning, Hitler expresaba:
“Nuestro gran campo experimental es el Este. Allí surgirá el nuevo orden social europeo, y este es el significado eminente de nuestra política oriental. Por supuesto, admitiremos en nuestra nueva clase dirigente a miembros de otras naciones que hayan sido valiosos para nuestra causa… De hecho, no tardaremos en atravesar los límites del estrecho nacionalismo de nuestros días. Los imperios mundiales se elevan sobre una base nacional, pero rápidamente la dejan atrás”.
La “virtud de la sangre” era el puente entre la “lucha por la vida” como principio universal y el carácter “primario y decisivo de la jefatura”. Este correspondía a los más fuertes. Resultaba de una selección biológica en la lucha. “Fueron los arios quienes establecieron los cimientos y levantaron los muros de cada gran estructura de la cultura humana”. Pero los arios son apenas una parte de la nación, incluso de la nación alemana. Su liderazgo (plasmado en la “elite” nacional-socialista y, particularmente en las SS) infunde al conglomerado nacional un carácter ario. De este modo, el principio racial fundamenta a la vez el sistema oligárquico en el orden interno y la hegemonía imperial en el orden externo, a la cual quedarán asociados los adictos relevantes de los Estados satélites y vasallos. “La idea de Nación ha perdido todo significado”, le dirá a Rauschning. “Hay que librarse de esa idea falsa y poner en su lugar el concepto de Raza. El Nuevo Orden no puede concebirse en términos de límites nacionales de pueblos con un pasado histórico, sino en términos de una raza que trasciende esos límites… Sé perfectamente que en sentido científico no existe nada semejante a la Raza. Pero usted, como agricultor, no tendría buenas cosechas si prescindiese de la noción de Raza. Y yo, como político, necesito una concepción que me permita abolir el orden de raíz histórica que ha imperado hasta el presente, al mismo tiempo que fortalecer y dar bases intelectuales a un orden enteramente nuevo y antihistórico. La concepción de Raza me sirve para ese fin… Francia proyectó su gran revolución fuera de sus fronteras con la idea de Nación. Apelando a la idea de Raza, el Nacional-socialismo llevará su revolución afuera y reorganizará el mundo. Pondremos en práctica en Europa y el mundo el proceso de selección ya efectuado en Alemania por el nacional-socialismo…Las secciones activas de las naciones, la sección nórdica, militante, volverán a elevarse, serán el elemento dominante que se impondrá a todos esos tenderos y pacifistas, puritanos, especuladores y buscavidas”.
Al afirmar que “en sentido científico no existe nada semejante a la raza”, Hitler parece apartarse por lo menos del más crudo determinismo biológico. Pero no es así, al fin de cuentas, como lo ilustra la comparación a que enseguida recurre. Pues si es cierto que la “raza”, como concepto manejado por el agricultor o el ganadero carece de entidad científica, tiene realidad empírica, y ese fundamento es biológico. Al mismo tiempo, también puede afirmarse que la “idea de Raza” es un mero símbolo tautológico, ya que demostrándose ella empíricamente por la selección “natural” producida por la lucha y la victoria, su contenido se identifica con el por-que-sí de la fuerza. Entre ambos polos válidos está la pretensión de desatar a la nación alemana de sus determinantes históricos para proyectarla como clase-raza señorial; y, dentro de la nación alemana, de legitimar teóricamente a la nueva “elite” de truhanes, marginales y asesinos que ocupaba el Estado por cuenta de la gran burguesía imperialista. Pero es curioso que para legitimar a esa “élite”, y contra la territorialidad del vínculo estado-nacional, se recurra al nexo de la sangre, el mismo que fundaba la legitimidad nobiliaria, aunque derivando la probanza, de los “méritos” y no de los “blasones”. De todos modos, el “Nuevo Orden” europeo reconstituiría una vieja realidad corriente en el medioevo: la estratificación clasista-nacional, un pueblo conquistador convirtiéndose en clase dominante de las sociedades conquistadas.
SEÑORES Y ESCLAVOS: EL “HERRENVOLK” Y LA “UNTERMENSCHEN”
Este proyecto delirante habría producido un colapso a corto plazo, porque la moderna producción y la tecnología científica son incompatibles con semejantes estructuras personales, rígidamente arcaicas. La burguesía alemana se habría liberado de Hitler como la italiana se libró en su momento de Mussolini. Pero nuestro propósito es exponer la concepción “nacional” de Hitler y los pasos emprendidos para llevarla a la práctica.
Como habíamos visto, el corazón ario de Alemania era el Partido Nacional Socialista, y el corazón ario de ese partido eran las SS de Himmler. No está de más señalar entonces la heterogeneidad nacional de las SS.
Según datos oficiales de la Alemania hitlerista, sobre 900 mil integrantes que las compusieron, solo una minoría de 410 mil eran alemanes; otros 300 mil eran alemanes de afuera de Alemania, 50 mil pertenecían a otras razas “germánicas”; 150 extranjeros “arios”.
Al Herrenvolk, el “pueblo señorial”, le correspondía, como reverso, la Untermenschen, la “subhumanidad” de las razas y los pueblos inferiores, ese oleaje que en la Viena procelosa llegaba a la nariz del hambriento Adolf Hitler. Los checos, que hacia principios de siglo despertaban tardíamente a las reivindicaciones nacionalistas, no merecieron la menor simpatía de aquel Hitler ni merecerían la menor piedad de éste.
Entre los diversos planes que le fueron presentados acerca del destino del protectorado de Bohemia-Moravia, Hitler adoptó uno que preveía la instalación de un número creciente de alemanes, a fin de asimilar a aquel sector de la población checa “racialmente valiosa”. “La otra mitad de los checos será privada de su poder, eliminada y expulsada del país por todos los medios, muy especialmente el sector mongoloide y la mayor parte de la clase intelectual. Es muy difícil lograr la conversión ideológica de esta última, y puede perturbar con sus demandas constantes de dirección sobre las otras clases checas, obstruyendo la rápida asimilación. Quienes se opongan a la germanización planeada serán tratados sin contemplaciones y eliminados”.
En el carnet de Bormann figuraban estas anotaciones de las palabras de Hitler ante la plana mayor militar y política, el 2 de octubre de 1940, en la Cancillería del Reich. Hitler se refiere al futuro de los polacos, pero nos da un paradigma de la estructura social planeada para la periferia no germana de la Gran Alemania. “A diferencia de los obreros alemanes, los polacos están hechos para el trabajo pesado. Es necesario brindar a nuestros obreros alemanes todas las oportunidades de progreso. El asunto ni se plantea respecto a los polacos. Muy por el contrario, el nivel de vida en Polonia debe ser siempre bajo, y no hay que dejar que ascienda… La Gobernación-General (de Polonia) nos servirá únicamente como proveedora anual de trabajo no calificado… Los terratenientes polacos deben dejar de existir. Por cruel que parezca, hay que exterminarlos allí donde se los encuentre, pues en Polonia no habrá más que un amo: los alemanes… Por lo tanto, también habrá que exterminar a todos los representantes de la intelligentsia polaca. También se dirá que es cruel; pero es la ley de la vida”.
En defensa de Hitler podría argüirse que quienes le habían declarado la guerra en solidaridad con Polonia, los ingleses, no lo habían hecho mejor en Irlanda, desde las épocas de Cronwell, para no hablar de ejemplos extra europeos, en que el término “salvaje” autoriza cualquier cosa. Ignoramos si este aspecto, no tenido en cuenta por la propaganda bélica de la Inglaterra “democrática” permite, no disminuir, pero equilibrar, proporcionar, meter en perspectiva las culpas de Hitler. Lo cierto es que éste no pensaba necesitar defensa alguna.
Por el contrario, afirmaba, “también los polacos saldrán beneficiados, pues atendemos a su salud e impedimos que se mueran de hambre. Eso sí, nunca se les permitirá elevarse de nivel, pues se harían anarquistas o comunistas. Conviene que sigan siendo católicos romanos. Nosotros alimentaremos a los curas polacos y por esa sola razón ellos deberán dirigir su pequeño rebaño en el sentido que nos favorezca… Si un cura actúa de otro modo, nos lo sacamos de encima sin más trámite. La tarea de los curas consistirá en mantener a los polacos quietos, imbéciles y obtusos, que es lo único que puede convenirnos. Si los polacos se elevaran a un nivel superior de desarrollo, dejarían de ser la mano de obra que necesitamos… El más ínfimo de los obreros o campesinos alemanes, siempre tendrá que estar, económicamente, un 10 por ciento por encima de cualquier polaco”.
A la manera de la ciudadanía espartana, El Herrenvolk del Nuevo orden europeo, instalado en el Lebensraum que se extendería desde Silesia a los Urales, tendría el monopolio de las armas. Un mes después de la invasión a la URSS, en julio de 1941, Hitler explicaba a su “staff”: “Jamás volverá a ser posible que se levante un poder militar al Oeste de los Urales, aunque tuviésemos que pelear cien años para conseguirlo. Esto es algo que deberá saber todo sucesor del Führer: sólo puede haber seguridad para el Reich si no existen fuerzas militares al Oeste de los Urales. La protección de esa zona contra eventuales peligros corre por cuenta de Alemania. Nuestro principio de hierro es y deberá seguir siendo: no permitiremos nunca que nadie lleve allí armas, como no sean los propios alemanes… No, los eslavos; no, los checos; no, los cosacos; no, los ucranianos”.
Como es sabido, el término “eslavo” proviene de “esclavo”. En la alta Edad Media, y aún más allá, la expansión germánica ganó tierras a las tribus y nacionalidades de la gran familia eslava, aniquiló poblaciones enteras y redujo otras a esclavitud o servidumbre. La caza humana parece haber sido un deporte de los caballeros teutónicos. La visión de Hitler, no es exagerado decirlo, devolvía la etimología al presente. En los mismos apuntes de Bormann sobre la conferencia de julio de 1941, se describe el proyecto de instalación masiva en las tierras entre el Vístula y Urales. Una red de colonias de alemanes, y “volksdeutsche” se establecería en Polonia y la Rusia Europea, vinculadas por caminos militares y protegidas por guarniciones de SS instaladas en puntos estratégicos. Estas guarniciones no sólo garantizarían la nueva frontera sino también la subordinación permanente de los nativos. Parte de la población nativa se convertiría en mano de obra para las actividades industriales y agrícolas del nuevo Imperio germano. Se los tendría en total inferioridad, sin derechos ni educación, literalmente como subhombres, a la arbitraria disposición de sus amos. El resto (incluido quienes tuviesen educación, propiedad o posición, vale decir, la posibilidad de convertirse en núcleo dirigente) tendría que ser exterminado (o se lo dejaría morir de hambre) para dar lugar a la instalación de nuevos colonos.
DISCÍPULOS Y EJECUTORES
Estas concepciones de Hitler alcanzaron precisión técnica y operativa a través de los agentes designados para dirigir la política de ocupación en Rusia: Goering, como responsable de la economía de guerra; Himmler, como máxima autoridad de las zonas conquistadas. Un mes antes de la invasión, el 23 de mayo de 1941, el Comando económico de Goering para el Este formulaba precisas instrucciones donde se preveía con entera frialdad la muerte por hambre de millones de rusos a consecuencia de la rapiña proyectada. “Decenas de millones de personas en las áreas industriales se volverán superfluas y morirán o tendrán que emigrar hacia Siberia. Querer salvar a esa población de la muerte por hambre importando excedentes desde las Tierras Negras supondría afectar el abastecimiento a Europa. Esto reduciría la fuerza de Alemania en la guerra, y minaría el poder alemán y europeo para resistir el bloqueo”. “La guerra sólo puede continuar –dice un memorando del 2 de mayo- si todas las fuerzas armadas son alimentadas por Rusia en el tercer año de la guerra. No existen dudas de que, a consecuencia de ello, muchos millones de personas morirán de hambre si tomamos del país las cosas que necesitamos”. Ciano, entonces canciller de Italia, relata en sus memorias que al encontrar a Goering en Berlín cuando la firma del nuevo pacto Anticomintern (noviembre de 1941), el mariscal le recomendó no preocuparse demasiado por el hambre de los griegos. “Es un infortunio que también caerá sobre muchos otros pueblos. En los campos de prisioneros rusos han empezado a comerse los unos a los otros. Este año, entre 20 y 30 millones de personas morirán de hambre en Rusia. Quizás esté bien que así suceda, pues ciertas naciones deben ser diezmadas. Pero aunque así no fuera, nada se puede hacer. Es evidente que si la humanidad estuviera condenada a morir de hambre, los últimos en morir serán nuestros dos pueblos”.
En cuando a Himmler, sus funciones eran las de Comisionado para la Consolidación de la Nacionalidad Alemana, en virtud de las cuales se convirtió en la mayor instancia, fuera del propio Hitler, para las zonas ocupadas de la Rusia Soviética. El 4 de octubre de 1943, adoctrinaba a sus lugartenientes en Posen recordándoles que “nuestro principio básico (es) ser honestos, decentes, leales y buenos camaradas sólo para con los miembros de nuestra propia sangre y para nadie más. Lo que le pase a un ruso o a un checo no me interesa en lo más mínimo. Lo que las naciones ofrezcan como buena sangre de nuestro tipo, lo tomaremos, si es necesario, raptando a sus hijos y trayéndolos aquí con nosotros. Que coman bien o mueran de hambre sólo me interesa en cuanto las necesitamos como esclavas de nuestra Kultur… No seremos duros ni implacables sin necesidad, eso está claro. Nosotros, los alemanes, que somos el único pueblo del mundo con una actitud decente hacia los animales, también asumiremos una actitud decente hacia esos animales humanos”.
“Si la paz es definitiva, emprenderemos la gran tarea del futuro. Colonizaremos. Educaremos a nuestros hijos en las leyes de los SS… la prole más numerosa provendrá de esta élite racial del pueblo germano. En veinte o treinta años deberemos estar en condiciones de presentar a toda Europa con su clase dirigente. Si los SS, junto con los campesinos, extienden la colonización en el Este en gran escala, sin ningún freno, sin hacer cuestión de tradiciones, con nervio y con ímpetu revolucionarios, en 20 años habremos empujado las fronteras de nuestra comunidad 500 kilómetros hacia el Este”.
Esta visión coincidía con la trazada por el propio Hitler en la ley del 6 de agosto de 1940 fundando las divisiones armadas (Waffen) SS. “La gran Alemania, en su forma final, incluirá en sus fronteras entidades nacionales que, en un principio, no estarán bien dispuestas hacia el Reich. En consecuencia, importa mantener fuera del corazón alemán del Reich, una policía militar de Estado capaz de representar e imponer la autoridad del Reich en el país., bajo cualquier situación. Esta tarea sólo podrá llevarla a cabo una Policía del Estado integrada por hombres de la mejor sangre alemana, plenamente identificada con la ideología del Gran Reich Alemán. Sólo una formación compuesta de este modo resistirá las influencias desintegradoras aún en épocas críticas. Esta formación, orgullosa de su pureza racial, nunca fraternizará con el proletariado y el submundo que socava la idea fundamental”.
BAJO LOS “ERRORES” SANGRIENTOS, UNA SALUDABLE FATALIDAD HISTÓRICA
La política de terror y exterminio sistemático puesto en práctica por el Ejército nazi en la campaña soviética, fue lo que más contribuyó, al parecer, a cohesionar la resistencia al invasor en las zonas rurales. Sólo como obreros esclavos, dos millones de rusos fueron enviados a Alemania para trabajar en las industrias bélicas de los campos de concentración. En la década anterior la Unión Soviética había atravesado el cataclismo gigantesco de la colectivización forzosa, las purgas masivas y el desmantelamiento de la plana mayor militar. Muchos testimonios concuerdan en que una política “inteligente” de los alemanes habría desintegrado, en escala importante, sectores del frente interno soviético. No necesita decirse que semejante política habría resultado considerablemente más “barata” que la del saqueo y hambreamiento sistemático porque habría debilitado militarmente al adversario. Pero no fue un error de cálculo o una mala inteligencia lo que impidió la adopción de esa política, sino el sentido profundo que guiaba la invasión a la Unión Soviética, la concepción misma (por otra parte justa) de que se estaban enfrentando (diríamos, a pesar de todo) dos sistemas en escala mundial.
La ceguera de Hitler en este punto, ceguera decisiva al par que necesaria, se liga a la estrategia más general adoptada por Hitler en el curso de la guerra, que ofrece un profundo contraste con su agudeza para percibir las situaciones concretas con tanta precisión como eficacia. La ocupación militar del Ruhr, la anexión de Austria y la de Checoslovaquia fueron realizadas contra la resistencia denodada del Estado Mayor, y se fundaron en una comprensión acabada de la situación política de Francia e Inglaterra, muy poco dispuestas a resistir. El plan de la batalla de Francia, si no inventado, fue aceptado por Hitler en contraste con el Estado Mayor.
El pacto de no agresión con la URSS significó un golpe maestro que anulaba a los anglo-franceses más allá del Rhin. Sin embargo, inexplicablemente, Hitler ordena la detención de los tanques que ya estaban a las puertas de Dunkerke listos para cerrar la última vía de escape de más de 300 mil ingleses y aliados por el Canal, y también inexplicablemente renuncia en el momento más favorable a la invasión de Inglaterra. Podría argüirse que esa invasión era por lo menos aventurada por la inferioridad naval y los avatares de una resistencia nacional masiva. Pero es sintomático, en cambio, que Hitler haya desoído las reiteradas instancias del almirante Raeder, jefe de la armada alemana, de quebrar al Imperio en su espina dorsal. Con mínimas fuerzas, en efecto, habría podido ocupar Malta, Gibraltar y Suez, golpe más duro (advertía Raeder) que si se lo hubiese dado en la propia Inglaterra metropolitana. De ese modo, además, habría guarnecido el frente atlántico, que fue la línea por donde llegó la contraofensiva aliada de fines del 42: África del Norte, Túnez, Sicilia e Italia.
Tampoco para una campaña sobre el Mediterráneo logró concertar la voluntad de sus aliados; Franco se zafó obstinadamente de todo compromiso; Vichy y la Armada francesa no podían funcionar activamente; Mussolini se vengó de la serie de hechos consumados presentados por Hitler a su aliado fascista de los pies de barro, con su propio hecho consumado de la invasión a Grecia, cuyas complicaciones posteriores retardaron en cuatro preciosas semanas la ofensiva contra Rusia Soviética. Este fracaso de la diplomacia alemana allí donde no le era posible poner la pistola al cuello, no carece de significado político, ya que la prepotencia no conquista voluntades, pero la prepotencia es el plano inclinado de toda política imperialista.
La voluntad de Hitler parece vacilar en los límites del imperio británico, como si su empeño, ya manifiesto en “Mi lucha”, hubiese sido evitar la confrontación decisiva con él, buscar la alianza entre el poder continental alemán y el poder marítimo inglés, operando entre ellos un nuevo reparto imperialista del planeta. Pero el hecho sorprendente es que, habiendo captado Hitler que la debilidad estratégica esencial de Alemania había sido la de tener que pelear sobre dos frentes, y habiendo acuñado en consecuencia la fórmula de “ningún poder armado al Oeste de los Urales”, decidiese atacar a la Unión Soviética mientras aún Inglaterra y su imperio estaban en condiciones de combatir, y cuando las relaciones con la URSS no representaban ningún peligro inmediato para él.
Una lógica implacable lo arrojaba hacia el abismo ruso, como si allí, y no en el accidental enfrenamiento con Gran Bretaña, estuviera la clave del destino del nacional-socialismo. Y aunque en estas páginas hemos querido destacar los aspectos “austriacos”, el “atavismo feudal” de su política, para que se haga evidente su forma concreta de haber sido imperialista y opresora, no olvidamos que la expansión territorial, “austriaca”, hacia Rusia fue decidida cuando en lo que fuera el viejo Imperio de los Zares se inauguraba una etapa nueva de la historia universal.
Notas:
1) “La cuestión nacional en Marx”, Jorge E. Spilimbergo. Coyoacán, 1961.
2) Venecia y Milán, en Italia; Croacia, Bosnia, Herzegovina en los Balcanes; Hungría; Bohemia-Moravia, Eslovenia y Rutenia entre los Eslavos del norte; Transilvania en la actual Rumania.
3) En las memorias de Tristan Bernard sobre sus experiencias en el campo de concentración próximo a París donde varios miles de intelectuales, políticos y empresarios judíos franceses fueron sometidos a un régimen de extinción por hambre, relata el choque producido con algunas decenas de judíos refugiados del Oriente europeo, también detenidos por los nazis para completar el contingente. Cuando estos últimos plantearon con energía posiciones sionistas, los franceses judíos se negaron terminantemente a aceptarlas y proclamaron en forma unánime su condición de ciudadanos y de patriotas franceses.
4) “Que a quien ha dado Cristo su estandarte,
dará el segundo, mas dichoso día,
en que, vencido el mar, venza la tierra”.
El autor, Hernando de Acuña (c. 1522 – c. 1586).











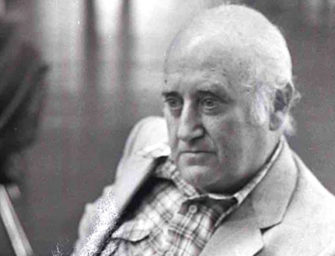





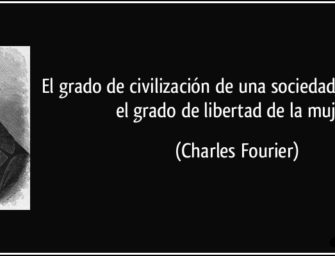
Últimos Comentarios